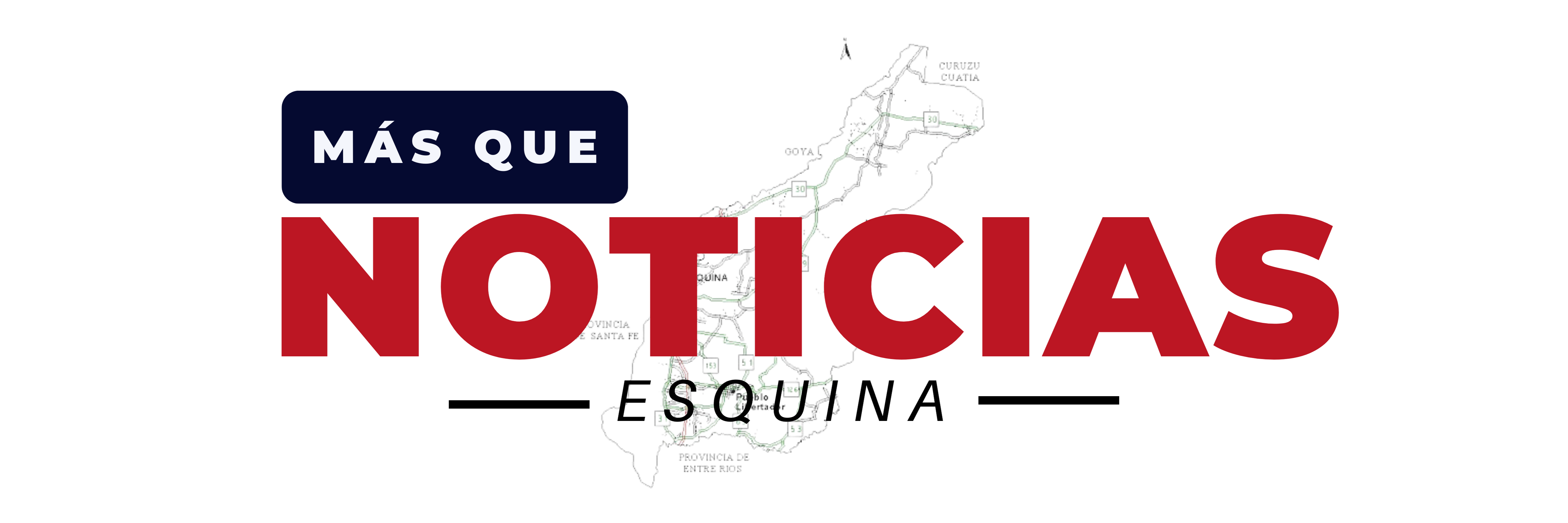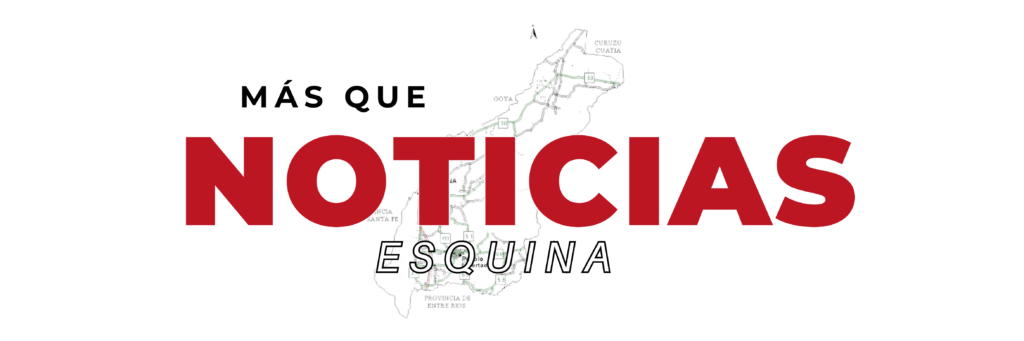Los Perón, los Menem, los Kirchner. Ahora los Milei. Y todos los demás. Desde el gobierno federal hasta los gobiernos provinciales, desde las empresas hasta los sindicatos, desde los revolucionarios hasta los libertarios, el pilar de la política argentina es “la familia”. “La familia” es la verdadera casta argentina. Si fuera argentino, votaría por un Partido sin Familia. Qué bonito sería pensar en un partido sin hermanos y hermanas, nueras y suegros, sobrinos y tíos, clientes y agregados. Si alguna vez ganara, al terminar el mandato no habría herederos ni dinastía, descendientes ni pretendientes.¡Se extinguieron los Habsburgo, se apagó el mayorazgo de Colón! Todos a casa, adelante el siguiente. El relevo de la clase dirigente es el mejor antídoto contra la parálisis y la corrupción.
No tengo nada en contra de la familia: bonita o fea, cada uno tiene la suya, es suplicio y gozo. Pero tengo mucho en contra del “familismo”, que es su patológica distorsión social, su insana proyección política. Nada como el familismo une a facciones que, creyéndose opuestas, se matan entre sí por ser demasiado iguales. Los consanguíneos pueden llegar a ser muy intolerantes con la sangre ajena. No es solo un caso argentino, claro, pero el argentino es realmente único en el mundo. No recuerdo otros países con tantos “regímenes bicéfalos”: Perón y Eva, Perón e Isabel, Néstor y Cristina, Cristina y Néstor. Ahora “Javo” y Karina. Cuando acude a las urnas, el ciudadano argentino no elige a un candidato: compra un paquete familiar. Aún no sabe lo que encontrará dentro.
Se dirá que esto ocurre en todas partes, pero conviene distinguir. No veo por ahí a muchos de apellido Adenauer o Thatcher, Palme o Mitterrand. ¿Qué ha sido de la dinastía Churchill? En Estados Unidos hay dinastías políticas: los Kennedy, los Bush, los Clinton. Pero una cosa es crecer en una familia de políticos donde, para bien o para mal, se aprende el oficio político, como en una familia de dentistas, el de dentista. Y otra muy distinta ocurre cuando un político conquista el poder y se lleva consigo a todo el clan familiar, hasta entonces ajeno a la política. Así sucede que, de la noche a la mañana, una actriz de radio controle la prensa y los sindicatos, una bailarina de club nocturno se siente en el sillón de Rivadavia, una lectora de tarot maneje los hilos del poder. Pueden gustar o no, pero son a la representación democrática lo que las peras a las manzanas: no tienen nada que ver.
¿Cómo explicarlo? ¿Qué consecuencias tiene? Es un fenómeno muy estudiado, los antropólogos lo llaman “familismo amoral”. Cuando, hace un par de décadas, un politólogo estadounidense habló de eso en relación con el sur de Italia, se desató un acalorado debate. Pero, en realidad, solo había dado un nombre rebuscado a un fenómeno que todos conocíamos bien por haberlo visto y vivido mil veces. El mismo que impera en la Argentina. Es ese fenómeno por el cual la pertenencia familiar prevalece sobre la universal, la tribu sobre el ciudadano, el vínculo de sangre, tierra o fe sobre el legal y racional. Primero viene la familia, el compatriota, el cofrade, y luego, tal vez, la ley. Así funcionaba la sociedad premoderna. Todos eran conocidos como “hijos de” o “procedentes de”. Fue la revolución cultural iluminista la que “inventó” la igualdad jurídica de todos, por encima de los lazos “naturales”; la que combatió la sociedad de castas basada en el nacimiento en nombre de la sociedad moderna basada en el derecho. Así nació la neutralidad, la impersonalidad y la universalidad de la ley, de la que deriva el constitucionalismo liberal. Por el cual no hay familia que valga: si mi padre o mi hermana roban, son ladrones, sea cual sea mi poder y mi linaje.
Aquí llegamos al punto delicado. Hay que reconocer que la revolución cultural iluminista está en franco retroceso. Consiguió moldear las mentalidades y las instituciones en un espacio acotado durante un per’iodo limitado de tiempo. En otros lugares, en el tan celebrado “sur global”, prevalece la antigua sociedad “familista”. A menudo, el familismo se mimetiza dentro de las formas liberales, desfigurándolas. En el caso más extremo, se convierte en mafia, el más insano enredo entre vínculo criminal y vínculo familiar, tan extendida y popular, vaya casualidad, donde la Ilustración no echó raíces profundas. Como Italia, la Argentina y gran parte de América Latina. Los cubanos llevan décadas llamando “sociolismo” a su supuesto “socialismo”: el triunfo contra la “civilización burguesa” ha salvaguardado la civilización familista de la colonia. Nada podría ser más reaccionario.
Las consecuencias prácticas de este legado están a la vista de todos: cuando la tribu se antepone a la ley, la guerra tribal prevalece sobre la concordia social, la facciosidad sobre la racionalidad, la violencia sobre el diálogo. ¿Alguien recuerda a los Montecchi y los Capuleti? Pues eso. Peor aún: donde impera el familismo, el clientelismo que en otros lugares se denomina corrupción, suele considerarse una forma legítima de afecto familiar, el nepotismo una expresión del plan de Dios en la historia. ¿Cómo no regalarle una secretaría al sobrino, una renta al viejo amigo, un curro al socio de toda la vida? Entonces los gobiernos se transforman en cortes, los partidos de gobierno en clubes de cortesanos, el régimen político en una monarquía absoluta disfrazada de democracia republicana.
Pero llegará un día, quizá antes de lo previsto, en el que los argentinos se cansarán de adorar siempre a nuevos reyes y sus familias. Entonces se descubrirá que no había dos Argentinas, como siempre se ha creído, en perpetua lucha entre sí. Sino que entre ellas siempre había existido una amplia zona gris de “terceras Argentinas”: laicas, republicanas, reformistas, sobrias, racionales, responsables, adultas y educadas. Existen, lo sé. Son hetérogeneas, pero su mínimo común denominador, su marca de civilización, su rasgo de genuino liberalismo en medio de tanto oscurantismo familista, podría ser ese: el compromiso de desfamiliarizar la política argentina.