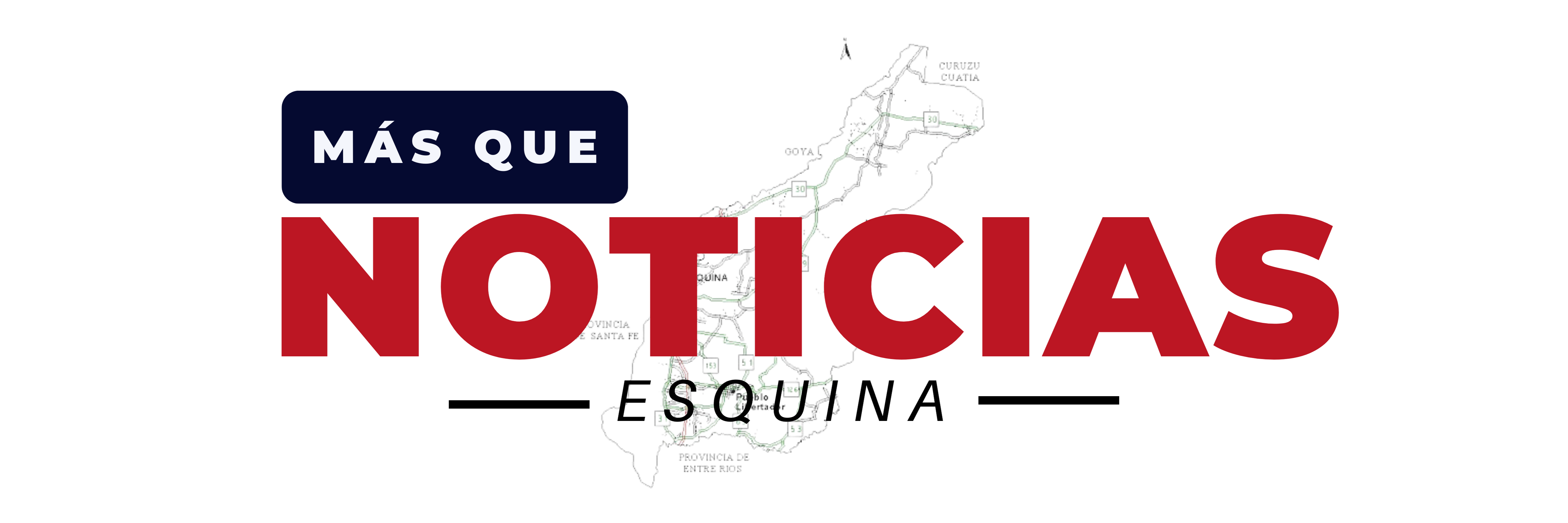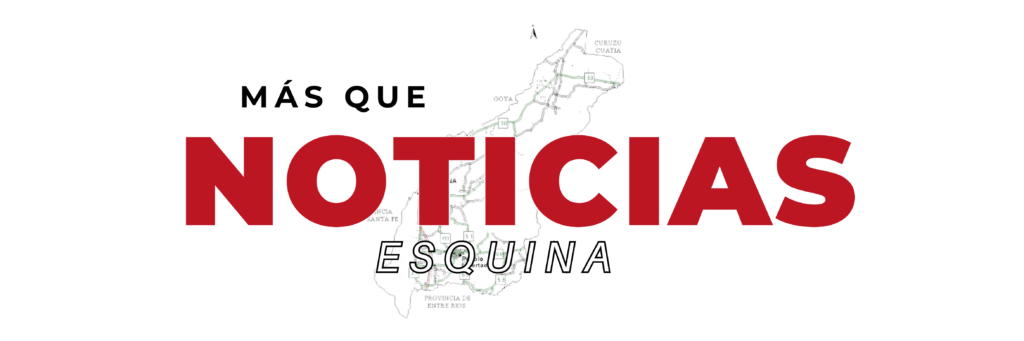- 11 minutos de lectura‘
La psiquiatra infantojuvenil Alexia Rattazzi dice que hay una frase popular que la representa. Es la que reza: “Sé el cambio que quieres ver en otros”. A su entender, cualquier cambio social empieza por el propio metro cuadrado, incluso en temas complejos como la necesidad de cambiar la mirada sobre la discapacidad.
“La sociedad pierde de vista la dimensión de los derechos humanos fundamentales de las personas con discapacidad”, considera Rattazzi, fundadora de Panaacea, una organización que trabaja para mejorar la vida de las personas con condiciones del espectro autista y sus familias. En ese sentido, considera, hay un derecho que le parece clave: el de la autodeterminación para poder llevar una vida independiente.
“Otros están decidiendo sobre la vida de las personas con discapacidad cuando quien tiene el derecho de decidir sobre su vida es la propia persona”, sostiene en diálogo con LA NACION. En esta charla, Rattazzi, autora de los libros “Sé amable con el autismo” y “Plan de vida. Vivir con autismo. Cómo alcanzar una adultez plena”, analiza cómo la falta de autonomía lejos de proteger a las personas con discapacidad, las limita.
—En el país, hay alrededor de 6 millones de personas con discapacidad. ¿Qué nos pasa como sociedad con la discapacidad?
—No puedo generalizar, pero creo que todavía hay bastante desconocimiento y prejuicio en relación a la discapacidad. Se la asocia con un problema de salud. Mucha gente aún no entiende que es un tema social, que no tiene que ver solo con salud. Es el resultado de la interacción entre una persona y las barreras que encuentra en su entorno.
—¿Qué tipos de barreras puede encontrar?
—Están las barreras físicas, comunicacionales o sensoriales. Pero también están las barreras actitudinales, que tienen que ver con la mirada que se tiene sobre la discapacidad. Y esas barreras, para mí, son las que más existen en esta sociedad.
—¿Qué incidencia tienen esas barreras sobre la trayectoria de vida de las personas adultas con discapacidad?
—Las barreras, sobre todo las actitudinales, impiden que ejerzan plenamente sus derechos en todos sus ámbitos. Cuando hablo de derechos en todos los ámbitos, hablo del derecho de acceso a la salud, de acceso a la educación superior, al trabajo y a la vida independiente. También del derecho a una vida afectiva y a la sexualidad, del derecho al acceso a la justicia, al ocio y a la recreación. Estos son algunos de los fundamentales.
—Para saldar esta deuda existe la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en nuestro país tiene rango constitucional. Establece, entre otros puntos, que este colectivo tiene derecho a la vida independiente. ¿A qué se refiere concretamente?
—Es el derecho a gobernar la propia vida, a tomar las decisiones sobre la propia vida. Muchas veces la gente piensa que la vida independiente significa hacer las cosas solo. Y no. El tema está en decidir sobre tu vida. Que después para lograr lo que vos decidiste necesites apoyos, no hay ningún problema. Pero lo que muchísimas veces pasa es que otros están decidiendo sobre la vida de las personas con discapacidad. Deciden a dónde tienen que ir, si tienen que hacer terapia, si tienen que ir a un centro, si tienen que estudiar o no, si se tienen que casar o no, y quien tiene el derecho de decidir sobre la propia vida es la persona.
—¿Qué apoyos son clave para que las personas con discapacidad puedan ejercer este derecho?
—Un apoyo trascendental y que es, te diría, uno de los únicos apoyos que está mencionado en la convención que vos mencionaste, es la figura del asistente personal.
—¿En qué se diferencia esta figura del acompañante terapéutico?
—El acompañante terapéutico tiene que ver con la salud. El asistente personal, en cambio, funciona como apoyo para que la persona alcance sus metas y sus sueños.
—En la práctica, ¿qué hace un asistente personal?
—Depende mucho del tipo de discapacidad. A mí me sirve pensarlo como si fuera casi una extensión del cuerpo o de la mente de la persona con discapacidad. A la persona que no tiene piernas, por ejemplo, le puede funcionar para llevar una silla de ruedas si no es eléctrica. En el caso de alguien que se comunica a través de un comunicador que no es tecnológico, el asistente personal puede traducir lo que la persona escribe. También puede funcionar como una prolongación de la mente para la resolución de temas. Por ejemplo, quiero ir al cine y tal vez no puedo manejar el sistema para comprar la entrada. Entonces mi asistente personal es quien va a hacer esa transacción para que yo pueda cumplir mi objetivo y mi meta de ir al cine. Lo único que hace el asistente es ejecutar la decisión de la persona con discapacidad.
—¿Quién le da esas indicaciones al asistente personal?
—La única persona que le indica algo al asistente personal es la persona con discapacidad. Esto es muy distinto a un acompañante terapéutico o un cuidador, que sigue las indicaciones de un médico que le dice: ‘Tenés que hacer esto con el paciente’.
—Si no surge del ámbito de la salud, ¿quién financia al asistente personal?
—El financiamiento de esta figura puede provenir de los ingresos de la persona con discapacidad que lo contrata, pero también esos ingresos pueden provenir del Estado, o del trabajo de la persona. El problema es que en la Argentina la figura de asistente personal no está regulada aún. Algunas obras sociales provinciales están financiando la asistencia personal. Pero no sería lo correcto porque de nuevo volveríamos a mirar esto como una cuestión de salud.
—En caso de regularse, ¿qué rol debería cumplir el Estado?
—El Estado tiene un rol clave. Tiene que hacer un registro de asistentes personales en el país, auditarlo y garantizar que todas las personas puedan contar con apoyo. Que no sea únicamente para aquel que tiene dinero para pagarlo.
—En la actualidad, lo que suele pasar con las personas con discapacidad una vez que terminan su escolaridad es que asisten a instituciones como los centros de día. ¿Cómo tensiona esto con la idea de vida independiente?
—Cualquier persona que viva en un entorno donde haya reglas fijas está privada del derecho a una vida independiente. Por ejemplo, no puede decidir si quiere comer o no, a qué hora quiere comer y qué quiere comer, como hacemos cualquiera de nosotros. En este sentido, la asistencia personal es muy importante para lograr la desinstitucionalización de las personas con discapacidad. Porque las personas con discapacidad no tienen que estar en instituciones. Tienen que estar haciendo una vida como el resto de las personas, trabajando, estudiando, viajando, lo que quieran hacer.
—¿Están dadas las condiciones para que eso suceda?
—No. Tenés que cambiar un montón de cosas a nivel sistema, Hay que repensar, por ejemplo, el tema vivienda. Una cosa es vivir en un hogar con horarios y rutinas prefijados y otra cosa es vivir en un modelo de vivienda asistida donde vos vivís donde querés, con quién querés y tenés asistencia para tu vida cotidiana. Si necesitás ayuda con la limpieza, con la cocina o con pagar las cuentas, tenés un asistente personal o tus familiares que te van a estar ayudando a lograr esas cosas. Pero vos estás eligiendo en dónde vivir.
—Esta perspectiva de que otros decidan por la persona con discapacidad, ¿es exclusiva de las instituciones o se da a veces también en el seno de las propias familias?
—En las familias también hay que cambiar paradigmas. Los primeros que tienen que vérselas con lo que creen y lo que saben sobre la discapacidad son los cuidadores primarios, los padres. Porque si un padre cree que lo que corresponde para su hijo con discapacidad es que vaya a un centro día, esas creencias van a ser muy poderosas. Ese padre va a gobernar la vida de esa persona, va a tomar las decisiones con respecto a qué come, qué se pone, qué color de remera usa. Si otras personas deciden todo acerca de su vida, la persona no tiene oportunidad siquiera de aprender a tomar decisiones.
—¿A partir de qué momento las familias deberían empezar a trabajar sobre el concepto de vida independiente?
—Desde la niñez. Un niño muy pequeño, de poquitos años, ya puede elegir qué color le gusta más. Uno tiene que ir practicando y aprendiendo eso. La autoconciencia empieza en la niñez. Lo que sucede es que no se le termina dando la oportunidad a la persona de aprender esas cosas. Y terminan incluso a veces ellas mismas creyendo que no pueden decidir porque no aprendieron a decidir.
—Alguien puede estar leyendo y pensar: “Bueno, pero mi hijo tiene una discapacidad intelectual severa, no está en condiciones de decidir”. ¿Qué le respondería?
—Primero, que es una creencia errónea. La cuestión no pasa por si puede o no puede decidir. La cuestión es que tiene el derecho. Entonces, si tiene el derecho, yo tengo que ver cómo hago para que lo ejerza. Es otra posición. El rol de los familiares es superimportante, porque en general son los que conocen más a la persona. A veces no es necesario hacer un discurso abstracto sobre lo que me gusta. El otro se puede dar cuenta por cosas simples, como las expresiones de esa persona, lo que llamamos comunicación no verbal. Se empieza siempre por decisiones básicas, dando a elegir y viendo cómo reacciona esa persona con colores, actividades, comidas, etcétera. Así se va construyendo.
—¿Qué acciones concretas puede encarar una familia que quiere intentar este cambio de perspectiva?
—Lo primero es entender que la persona con discapacidad tiene el derecho a elegir sobre su propia vida. Hay que poder decir: ‘Así como mis otros hijos o mis otros familiares o como yo en su momento tuve la oportunidad de elegir lo que quería hacer con mi vida, lo mismo aplica para él o ella’. Después hay que informarse sobre todo lo que es vida independiente y los apoyos que existen, especialmente esto de la asistencia personal. Muchas veces las familias ejercen este rol de asistentes personales sin saberlo, pero la clave reside en que la persona sea la que decida. Hay que saber que si todo el tiempo decidiste por la persona y de repente le quitás eso, va a tener que aprender a decidir.
—Entre los padres es frecuente una pregunta: “¿Qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté?”. Este concepto de vida independiente, ¿podría ayudar a responder esa pregunta?
—Si desde un primer momento ese hijo hubiera tenido las herramientas y los apoyos necesarios para estar decidiendo sobre su propia vida, probablemente este familiar no se estaría haciendo esa pregunta. Porque si esa persona con discapacidad está ejerciendo plenamente su derecho a una vida independiente, no importa más que no estén los padres. También hay cuestiones de planificación. Para poner un ejemplo, lo patrimonial. Hay abogados que se dedican al tema de la planificación patrimonial. También es importante que la persona con discapacidad sepa a quién recurrir y tenga un apoyo en caso de que a ese padre le pase algo. Si eso está ya configurado, los padres van a estar más tranquilos.
—Hablamos de familias e incluso de políticas públicas. Pero, ¿qué rol nos cabe como sociedad en todo esto? ¿Cómo podemos contribuir para que el mundo tenga espacio para todos?
—Pensemos que hay un 15% de la población mundial con algún tipo de discapacidad, o sea, una de cada siete personas. Si nos movemos en la comunidad deberíamos verlas y yo no las estoy viendo. Hay tantas barreras que esas personas no están haciendo lo mismo que yo estoy haciendo al vivir en comunidad. Entonces, si yo tengo esa conciencia, desde mi metro cuadrado tengo que estar disponible. Si alguien necesita un apoyo y vos se lo podés proveer, estaría buenísimo hacerlo. Seguro empezarían a cambiar las cosas.